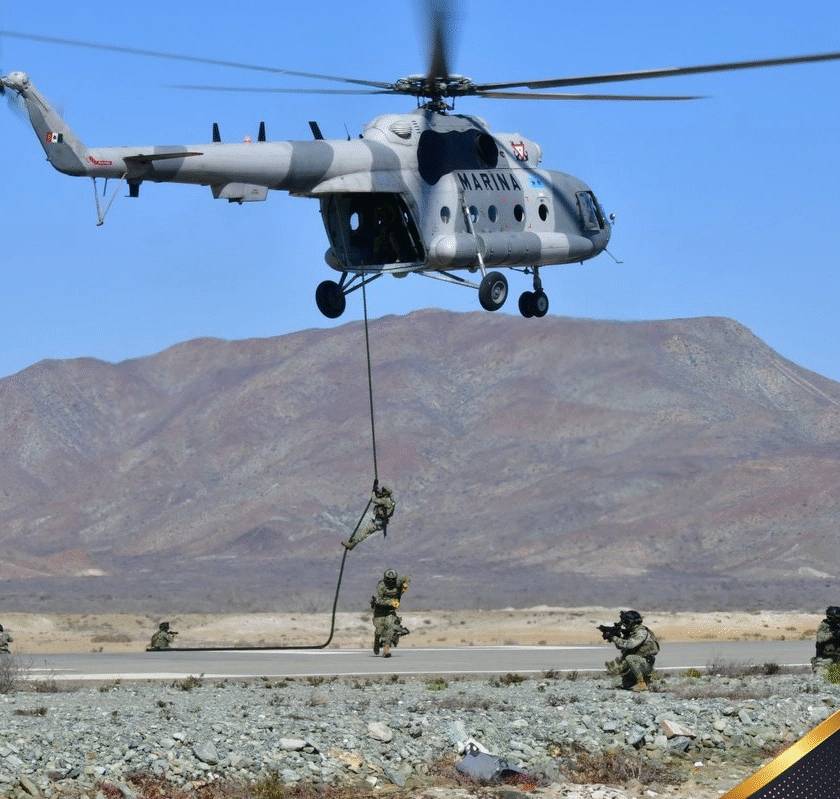Hace una década que desaparecieron 43 estudiantes en México. Sus padres aún luchan por respuestas
A diez años de la desaparición de 43 estudiantes que sacudió a México, la escuela rural donde alguna vez estudiaron sigue atormentada por lo ocurrido
Clemente Rodríguez honra a su hijo desaparecido con tatuajes. Primero se dibujó una tortuga —símbolo de la escuela de maestros rurales donde estudiaba— que tiene otra tortuguita en el caparazón. Luego a la virgen de Guadalupe, patrona de México, con el número 43. Después vino el tigre, la fuerza de su pueblo, y una paloma, la esperanza.
Es “para que si mi hijo llega mañana, sepa que le estuve buscando”, explica este hombre que ha pasado la última década rastreando pistas, escudriñando expedientes, lanzando gritos en las marchas y lágrimas a solas en su huerta. Del joven solo se ha encontrado un hueso del pie. Sus padres no aceptan que ahí termine su búsqueda.
El 26 de septiembre de 2014, Christian Rodríguez, un joven alto de 19 años apasionado por el baile folclórico que acababa de ingresar a una escuela de maestros rurales del sur de México, la Normal Rural de Ayotzinapa, desapareció con otros 42 compañeros.
Cada día 26, de cada mes, de cada año, durante 10 años, Rodríguez y su esposa, junto al resto de familias de los 43, marchan por Ciudad de México exigiendo respuestas. “La tenemos muy difícil, muy difícil”, reconoce Rodríguez.
Muchas preguntas y pocas respuestas
El caso Ayotzinapa es más que el horror de la ausencia de 43 jóvenes de entre 17 y 25 años, una gota en el océano de los más de 115 mil desaparecidos que tiene México. Un reflejo de los numerosos crímenes sin resolver en un país donde los activistas de derechos humanos afirman que la violencia, la corrupción y la impunidad han sido la norma desde hace mucho tiempo.
A lo largo de los años, las autoridades han ofrecido diferentes explicaciones. La administración anterior del ahora expresidente Enrique Peña Nieto dijo que los estudiantes fueron atacados por fuerzas de seguridad vinculadas a un cártel de drogas del estado, y que los cuerpos fueron entregados a figuras del crimen organizado, quienes quemaron sus cuerpos en un vertedero y arrojaron sus cenizas a un río. Un fragmento de hueso de uno de los estudiantes fue encontrado más tarde en el cuerpo de agua.
Más tarde se descubrió que toda esa versión oficial de los hechos era falsa y había sido elaborada desde las más altas instancias del poder.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la fuente del ataque, pero el actual Ministerio Público, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y una Comisión de la Verdad creada específicamente para investigar la desaparición de los estudiantes, desmintieron la versión sobre la incineración de los cuerpos en un vertedero. Acusaron a altos funcionarios de plantar el hueso en el río para que encajara con su versión. También desenterraron pistas en un lugar diferente, incluidos trozos de hueso de uno de los pies de Christian.
Las familias emprenden una búsqueda desesperada de sus hijos
Antes de la desaparición de su hijo, Clemente Rodríguez, de 56 años, repartía agua y criaba cerdos y gallinas en la localidad de Tixtla, Guerrero, a 300 km al sur de Ciudad de México. A las afueras se encuentra la Normal de Ayotzinapa. Su esposa, Luz María Telumbre, de 49, vendía tortillas.
Cuando Christian y sus compañeros desaparecieron, ellos, como otros muchos, vendieron todo, perdieron trabajos. Ahora, aprovechan cada viaje a la capital para vender artesanías y han recuperado algunos animales. Plantaron maíz en la pequeña parcela familiar a la sombra de unas montañas que Rodríguez contempló durante meses con la esperanza de que apareciera Christian.
“Si este terreno hablara…”, dice el hombre fornido de voz suave. “Aquí me ponía a llorar, a desahogarme”. Los padres y madres de los desaparecidos temieron no poder aguantar. Muchos enfermaron. Cinco murieron.
A otra familia, se le paró el tiempo. El herido más grave en el ataque, Aldo Gutiérrez, está pero no está, como dice su hermano Ulises. Hace diez años, la bala de un policía le atravesó la cabeza y desde entonces la parte del cerebro que controla la conciencia no funciona; la que se encarga de la respiración y el corazón, sí.
El joven de 29 años vive tendido en una cama. Sus hermanos le cuidan, le hablan y le ponen cumbias. De vez en cuando, él abre los ojos o mueve un dedo.
Las familias y la escuela: dos brazos de una lucha
Los padres de los 43 se dan cita cada mes en la Normal Rural de Ayotzinapa antes de ir Ciudad de México y llegan a la escuela como si entraran en su casa. Los estudiantes de guardia les saludan con el apelativo respetuoso de “tío” o “tía” sin apenas hablar con ellos. Su dignidad les ha convertido en intocables.
Ayotzinapa es un internado gratuito y combativo con casi un siglo de historia en formar maestros que no solo enseñarán a leer sino a defender derechos en las comunidades más pobres y remotas de México. Para unos es una escuela de vándalos; para otros, de jóvenes comprometidos con la justicia social. La realidad es que tanto participan en violentas protestas como reparten ayuda donde los políticos no llegan.
Las imágenes del Che Guevara, Marx o el guerrillero de los años 60 Lucio Cabañas —que estudió en esta misma escuela— pintadas en sus edificios están ahora rodeadas de murales con reclamos de justicia por los 43.
En los días que siguieron al ataque, los padres o madres iban llegando a la Normal como hormiguitas desde comunidades recónditas sin saber si sus hijos estarían entre los muertos, los heridos o en la lista de desaparecidos. En la cancha central de la escuela –donde muy pronto pusieron 43 sillas vacías con las fotos de los jóvenes que ahí siguen– se plantaron familias enteras, algunas con bebés, durante días que luego se convirtieron en meses, en los que dejaron sus casas vacías, sus otros hijos sin padres, sus campos sin cosechar.
“Mis hijas me reclamaban” que también ellas me necesitaban, recuerda Telumbre. Pero la urgencia era tener noticias. “Ahí empezó el movimiento, empezó nuestro martirio”, dice Cristina Bautista, de 49 años, madre de Benjamín Ascencio, que vivió en la Normal hasta que la enfermedad le pudo.
Entonces comenzó a fraguarse una relación de acompañamiento y dependencia mutua. Para la escuela, las familias son el motor de su lucha y la justificación de sus exigencias ante el gobierno, los únicos que pueden pedir contención en las protestas. Para los padres, los normalistas “son nuestro brazo fuerte”, afirma Bautista.
Estos días, mientras se ultiman las actividades del décimo aniversario, cunden los nervios entre los primerizos.
Ser alumno de nuevo ingreso, como eran la mayoría de los 43, no es fácil. Les rapan la cabeza nada más llegar, el temor no se les va del rostro y se encargan de las tareas más duras: cuidar de los campos y la granja, hacer las guardias nocturnas, tomar las casetas de la autopista para pedir dinero a los conductores.
Duermen en colchonetas apiñados en pequeños cuartos y antes del amanecer ya están en pie y formados, escoba en mano, para la limpieza, empezando por los baños.
Saben que a los 43 los atacaron en una de sus primeras actividades: apoderarse temporalmente de autobuses para trasladarse con ellos a las manifestaciones, una práctica que continúa. El 26 de septiembre de 2014 un centenar de estudiantes tomaron cinco autobuses en Iguala, 120 km al norte de la escuela. La policía reaccionó con tiroteos que se alargaron durante horas.
Además de los desaparecidos, seis personas murieron —tres de ellos estudiantes—y hubo más de 40 heridos.
Cuatro buses quedaron destrozados y vacíos. El quinto atravesó los retenes que autoridades y criminales levantaron en un radio de 80km y se perdió con rumbo desconocido. La Comisión de la Verdad, creada en 2019 para investigar el caso, piensa que llevaba droga o dinero y que los estudiantes lo tomaron sin saberlo.
A la mañana siguiente nadie podía ni imaginar la envergadura de lo ocurrido. Una foto en redes daba una pista: la del cadáver de uno de los estudiantes, Julio Cesar Mondragón, con el rostro arrancado.
Otra forma de entender la violencia
El primer año de búsqueda fue de aprendizaje, dice Clemente Rodríguez. Comenzaron a percibir la violencia de otra manera. Las familias peinaban pueblos, preguntaban por todas partes, recorrían territorios donde solo mandaba el crimen organizado.
Rodríguez se encontró con muchos desplazados por la violencia. El miedo estaba por todas partes. “Al salir de casa, me encomendaba a Dios porque no sabía si volvería”. Autoridades tocaron las puertas de varias familias con propuestas económicas con las que, según Rodríguez, pretendían acallar sus voces. “Mi hijo no se vende”, dijo cuando su esposa le contó que tocaron la suya.
Tampoco olvida unas palabras susurradas un día que se movían escoltados por militares. “Me dijeron: ‘Nunca los van a encontrar. Van caminando con el enemigo’”. Ahora, con 16 militares imputados, entiende el calado de esa afirmación.
Muy pronto los cerros de Iguala comenzaron a abrirse. Las autoridades encontraban fosas y cadáveres que no eran de los estudiantes y sugerían algo mucho más grave: que no eran 43 los desaparecidos en esa zona sino muchos más. Los padres se sentían morir ante cada nuevo hallazgo.
Cristina Bautista recuerda el impacto al saber que una mujer llevaba buscando a su hijo tres años, otro hombre, cinco. Ella que pensaba que todo sería cuestión de semanas. “No aguanté, salí corriendo a llorar. ¿Cómo es posible que tanta gente estén desaparecidos?”.
Al llegar la primera identificación de un hueso calcinado de uno de los estudiantes, Rodríguez dice que sintió el mismo dolor que si hubiera sido su hijo. Repetir sus nombres en las marchas se convirtió en una especie de comunión a veces interrumpida por el cierre violento de algunas protestas.
Gracias al acompañamiento de peritos argentinos y un grupo de investigadores independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos campesinos, albañiles, cocineras o migrantes, plantaron cara a dos gobiernos. Cuando se fueron, en 2023, fue como si los hubieran dejado huérfanos.
Dos administraciones, dos fracasos
A finales de agosto, la última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador —que termina su mandato el 30 de septiembre— dejó en las familias un regusto extremadamente amargo. Les había prometido ser diferente, abrir los archivos de inteligencia y encontrar a sus hijos, pero optó desde hace más de un año por defender al Ejército e insultar a sus abogados.
“Este gobierno ya se va e igual que (el de) Enrique Peña Nieto”, que estuvo al mando entre 2012 y 2018, reprochó Rodríguez. “Se ha tratado de burlar de nosotros”.
No niega, en cambio, que al principio hubo avances, como la detención del exprocurador general — procesado por tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia — o el hallazgo de nuevas evidencias, entre ellas, dos fragmentos óseos de otros dos estudiantes en un lugar donde antes no se había buscado.
Uno de ellos eran dos gramos del pie de Christian, el hijo de Rodríguez y Telumbre. Se negaron a recibir el huesito o a hacerle una ceremonia, como les proponían las autoridades, porque para ellos eso era cerrar el caso y reconocer su muerte.
“Le pueden cortar las piernas, sus brazos y un ser humano sobrevive”, asegura Rodríguez. “La esperanza no me la van a quitar”.
Pero, en los últimos años, comenzó una “prisa política” por resolver el caso que recordaba a la administración anterior, en palabras de Santiago Aguirre, abogado de las familias. Se presentaron indicios que no eran de origen fiable, se bloquearon detenciones de militares, se negó información de los archivos de las Fuerzas Armadas, se intentó dividir a los padres.
A futuro, las familias ven pocos cambios. Cuando en julio se reunieron con Claudia Sheinbaum, que asumirá el poder el 1 de octubre, las familias le espetaron sin pudor sus frustraciones por las promesas incumplidas y el desprecio que les transmitió López Obrador. Intentaron ablandarle el corazón pidiendo que se pusiera en su lugar como madre. Hubo amabilidad pero nada más. Solo escuchó.
Después de su última visita al Palacio Nacional, sede de la Presidencia, Rodríguez posó para una foto: el rostro serio, la mirada firme, el puño en alto.
“La respuesta la tienen ellos”, asegura. “Ellos nos la pueden dar”.